Level Up! existe gracias a lectores como tú. Periodismo independiente: sin anuncios, sin sponsors, sin clickbait.
UNIRME POR 6€/MESEn una de las escenas más dolorosamente honestas de Eternal Sunshine of the Spotless Mind (¡Olvídate de mí!, 2004), la casa de Joel Barish comienza a desmoronarse en la playa de Montauk mientras su memoria es borrada sistemáticamente por una empresa tecnológica, Lacuna Inc., que promete la felicidad a través de la amnesia quirúrgica. No es una destrucción violenta, explosiva, de esas que nos ha acostumbrado el cine de catástrofes; es una erosión silenciosa, una desaparición burocrática. El mar se traga la casa con la indiferencia de un archivo que se formatea. Hay algo profundamente aterrador en esa imagen, mucho más que en cualquier invasión alienígena o apocalipsis zombie, porque apela a un miedo atávico que Eiichiro Oda también supo identificar con precisión quirúrgica en One Piece con su concepto de los "100 Años Vacíos": el terror no a morir, sino a no haber existido nunca. A que la historia sea reescrita no por los vencedores, sino por el silencio.
A menudo pensamos en el mal como una fuerza activa, ruidosa, una presencia que irrumpe y quema; Sauron con su ojo de fuego, el Imperio Galáctico con su Estrella de la Muerte. Pero hay un tipo de maldad más sibilina, más real y, por tanto, más escalofriante: la que simplemente omite. La que edita la Wikipedia de la realidad para que una masacre nunca haya ocurrido, para que una cultura entera sea un paréntesis en blanco, para que una persona amada sea solo un hueco extraño en el sofá. Es la burocracia estalinista borrando caras de las fotos oficiales, pero también es nuestro cerebro protegiéndonos del trauma, o los algoritmos de redes sociales ocultando lo que no genera engagement. Es la violencia de la goma de borrar.
Y es exactamente aquí, en este cruce improbable entre la melancolía pop de Michel Gondry y la construcción de mundo del shonen contemporáneo, donde Dragon Quest VII Reimagined (2026) decide plantar su bandera. Bajo su apariencia de juguete inofensivo, detrás de esos limos sonrientes y esa música de fanfarria circense de Koichi Sugiyama, se esconde el JRPG más existencialista, cruel y políticamente denso que jamás se haya diseñado. Un juego que arrasa con el tropo manoseado de salvar el mundo, para demostrar que el mundo existe; una obra obsesionada con la idea de que la realidad es un consenso frágil que se rompe en cuanto dejamos de recordar lo que duele.
Con Dragon Quest VII Reimagined, tengo la impresión de que HexaDrive y Square Enix han entendido algo que a menudo se nos escapa cuando hablamos de remakes: que la actualización gráfica no es solo una cuestión de polígonos, sino de semiótica. Al abandonar el pixel art tradicional o el HD-2D de moda para adoptar esta estética de "juguetes vivos" (personajes que parecen marionetas de madera o porcelana moviéndose en dioramas tilt-shift de una exquisitez casi dolorosa), el juego no está intentando ser "mono". Está confesando su propia naturaleza. Está admitiendo, con una honestidad brutal, que lo que estamos viendo es una reconstrucción, una maqueta, una simulación dentro de una caja de recuerdos.
Porque la premisa de Dragon Quest VII siempre fue esa: el mundo está roto. De forma literal. El juego comienza en la isla de Estard, un lugar idílico y pacífico cuyos habitantes viven convencidos de que son la única tierra firme en un planeta cubierto enteramente por el océano. No es que ignoren el resto del mundo; es que saben arqueológicamente que no hay nada más. Su realidad es completa, cerrada y segura. Es la fantasía definitiva del aislacionismo: no hay "otros", no hay conflictos extranjeros, no hay historia más allá de nuestras fronteras. Estard es una cámara de eco perfecta, un feed de Instagram curado por un dios benévolo que ha eliminado todo rastro de negatividad.
Pero nosotros, como protagonistas, sentimos la comezón de la duda. Y esa duda nos lleva a descubrir fragmentos de tablillas —trozos de un mapa roto— que, al ensamblarse, nos permiten viajar al pasado. A las islas que "no existen". Y lo que encontramos allí no son aventuras épicas de capa y espada, sino tragedias griegas de una crudeza que contrasta violentamente con la estética de Fisher-Price del remake. Pueblos petrificados por una lluvia gris donde los amantes quedaron congelados a medio abrazo; ciudades donde la gente se convierte en bestias por culpa de la desconfianza; comunidades sacrificadas a la maquinaria de la guerra perpetua.
Cada isla es una historia de horror humanista, un pequeño apocalipsis local que fue tan traumático, tan insoportable, que el mundo decidió "sellarlo" fuera de la existencia. El antagonista de Dragon Quest VII no destruyó estas tierras; las borró del mapa. Las convirtió en terra nullius. Y nuestra misión, nuestro "heroísmo", consiste en viajar a ese pasado traumático, resolver el conflicto (a menudo con finales agridulces que te dejan un poso de ceniza en la boca) y, al hacerlo, obligar al presente a reconocer que esa isla existe. Que esa gente vivió. Que ese dolor fue real.
Es aquí donde la nueva dirección de arte cobra un sentido narrativo devastador. Ver a estos muñequitos articulados sufrir pérdidas irreparables, ver sus cuerpecitos de madera sacudidos por el llanto o la petrificación, genera una disonancia cognitiva, un "valle inquietante" emocional que nos recuerda a Toy Story 4 y sus muñecas de la tienda de antigüedades. Son juguetes rotos en un diorama cruel. Al "jugar" con ellos, al manipular sus destinos desde nuestra perspectiva cenital, nos convertimos en restauradores de un museo de los horrores. La belleza visual del juego actúa como un barniz que hace soportable la podredumbre que hay debajo, del mismo modo que la nostalgia embellece nuestros recuerdos más duros para que podamos seguir funcionando.





Sin embargo, hay una fricción en este Reimagined que no puedo ignorar, una tensión entre la obra original y las exigencias del mercado de 2026. El Dragon Quest VII de PlayStation (2000) era una obra famosa por su hostilidad hacia el tiempo del jugador. Su introducción, esas dos o tres horas legendarias sin un solo combate, dedicadas exclusivamente a resolver puzles, hablar con NPCs y limpiar un templo, funcionaba como un filtro draconiano. Era una declaración de intenciones: "esto no es un parque de atracciones, es un trabajo de arqueología". Y la arqueología es lenta. Es tediosa. Exige mancharse las manos de polvo y pasar horas cepillando una piedra hasta que revela un glifo.
HexaDrive, en su afán por "respetar el tiempo" del usuario moderno (ese eufemismo que usamos para decir "adaptarse a la capacidad de atención de un pez dorado adicto a TikTok"), ha agilizado enormemente este inicio. Han puesto marcadores, han eliminado el backtracking más obtuso, han añadido un resumen de "la historia hasta ahora" cada vez que cargas partida. Y aunque mi cerebro de adulto funcional con facturas e hipoteca agradece no tener que vagar tres horas perdido en un templo, mi corazón de crítico siente que algo fundamental se ha perdido en la traducción.
Porque el aburrimiento era la mecánica. La confusión era la narrativa. Sentirse perdido en un mundo fragmentado es el punto de la experiencia. Al convertir la búsqueda de los fragmentos en un checklist de tareas con waypoints luminosos, el juego transforma lo que debería ser una investigación detectivesca sobre la memoria histórica en una lista de la compra. Hemos ganado fluidez, sí, pero hemos perdido peso. Esa gravedad específica que tenía el original, esa sensación de que recuperar una isla costaba un esfuerzo titánico equivalente al de reconstruir una nación, se ha diluido en favor de la dopamina rápida.
Es el síndrome del Snyder Cut aplicado a la inversa: en lugar de añadir metraje para dar solemnidad, hemos recortado la grasa para encajar en la parrilla televisiva. Y hay algo perverso en hacer "consumible" una historia sobre la dificultad de recordar. Recordar cuesta trabajo. Mantener la memoria histórica es una labor activa, cansada y a menudo frustrante, no un paseo por el parque con un GPS mágico que te dice dónde está enterrada la verdad.
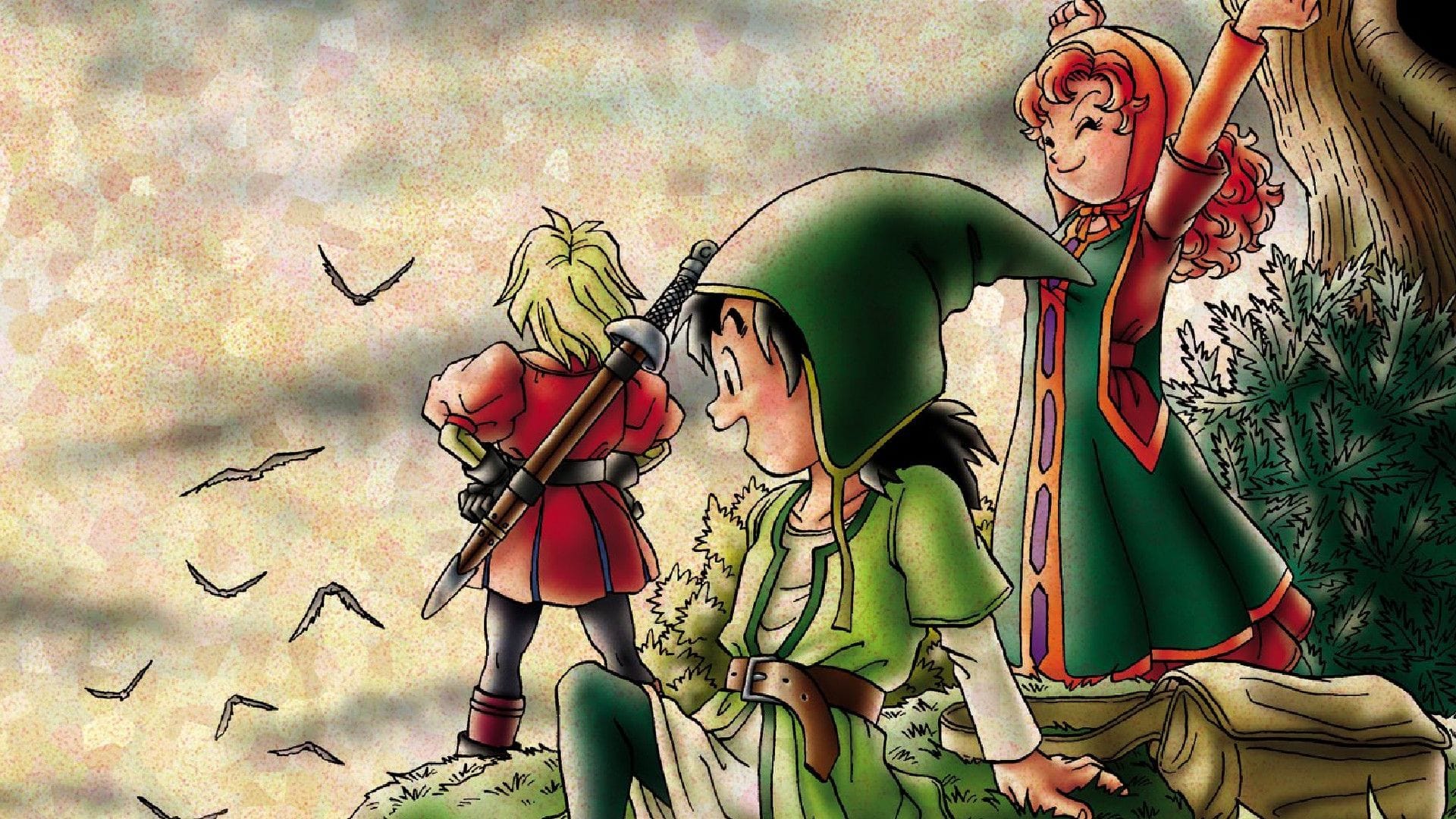
A pesar de estas concesiones a la galería, el núcleo de Dragon Quest VII permanece inalterable y, me atrevería a decir, más relevante hoy que hace veinticinco años. Vivimos en nuestra propia isla de Estard. Nuestros algoritmos nos construyen realidades a medida donde solo existen las noticias que queremos leer, las opiniones que confirman nuestros sesgos y la gente que se parece a nosotros. Lo que ocurre fuera de esa burbuja (las guerras en países cuyos nombres no sabemos pronunciar, la pobreza en los márgenes de nuestras ciudades inteligentes, el colapso climático que ocurre "en otro sitio") sencillamente no existe en nuestro mapa mental. Lo hemos sellado.
Jugar a este remake en 2026 es un ejercicio de autoconsciencia dolorosa. Cada vez que recomponemos una tablilla y viajamos a una nueva isla, el juego nos está gritando que nuestra comodidad se basa en la ignorancia. Que el precio de nuestra paz mental es la inexistencia de los demás. Hay una subtrama en el juego que trata sobre un pueblo que elige voluntariamente repetir el mismo día una y otra vez para evitar enfrentarse al futuro; una metáfora tan potente del estancamiento cultural y el miedo al cambio que ríete tú de El día de la marmota.
Hay algo perverso en hacer "consumible" una historia sobre la dificultad de recordar. Recordar cuesta trabajo
Y luego está el sistema de vocaciones, que aquí, con la nueva capa de pintura, adquiere tintes casi de juego de rol laboral. Ver a nuestros muñequitos disfrazarse de marineros, pastores o bailarinas, cambiando de "trabajo" para adquirir nuevas habilidades, refuerza esa sensación de representación teatral. La vida en este mundo fragmentado es una performance. Nada es lo que parece, todo es un escenario. La única verdad es la piedra. Los fragmentos. Esos trozos de realidad tangible, física, pesada, que tenemos que cargar en el inventario.
Quizá lo que más me fascina de este Dragon Quest VII Reimagined no es lo que añade, sino lo que se niega a quitar del todo. A pesar del streamlining, a pesar de los gráficos preciosistas, el juego sigue siendo largo, denso y exigente. Sigue pidiéndote cien horas de tu vida. Sigue teniendo conversaciones que dan vueltas sobre lo mismo. Sigue siendo, en esencia, un abuelo cebolleta contándote batallitas que son vitales para entender quién eres, aunque tú solo quieras mirar el móvil.
Hay una nobleza en esa resistencia. En un medio obsesionado con la inmediatez, con el feedback loop de treinta segundos, con el "pasa a la acción ya", este juego te pide que te sientes, te calles y escuches la historia de una civilización que murió de pena porque dejó de llover. Te pide que sientas el peso de la ausencia. Te pide que hagas el trabajo sucio de recordar.
Al final, la gran lección de Dragon Quest VII no está en derrotar al Rey Demonio Orgudem (que, dicho sea de paso, tiene uno de los diseños más grotescos y carismáticos de la saga, acentuado aquí por la estética de "carne y porcelana" que da verdadero asco físico). La lección está en el mapa. En ese mapa vacío que poco a poco, fragmento a fragmento, dolor a dolor, vamos llenando de tierra firme. Nos enseña que el mundo no nos viene dado; el mundo se construye. Y se construye, inevitablemente, rescatando del olvido aquello que preferiríamos no tener que mirar.
No sé si este es el mejor JRPG de la historia, ni siquiera si es el mejor Dragon Quest (esa corona sigue pesando mucho en la cabeza del VIII o el XI). Pero sí sé que es el más importante para el momento que vivimos. Porque mientras fuera de nuestras pantallas el mar de la desinformación y el olvido amenaza con tragarse nuestra propia casa en Montauk, Dragon Quest VII nos da un pico, una pala y un mapa en blanco, y nos dice: ponte a cavar. Lo que encuentres no te va a gustar, pero es la única manera de que tengas un lugar donde poner los pies.
Level Up! existe gracias a lectores como tú. Periodismo independiente: sin anuncios, sin sponsors, sin clickbait.
UNIRME POR 6€/MES



![[ACCESO ANTICIPADO] Nintendo Direct Partner Showcase + Análisis de Cairn](/content/images/size/w30/2026/02/8gKLCiumhL2jLMrwfuyqmL-1.jpg)

